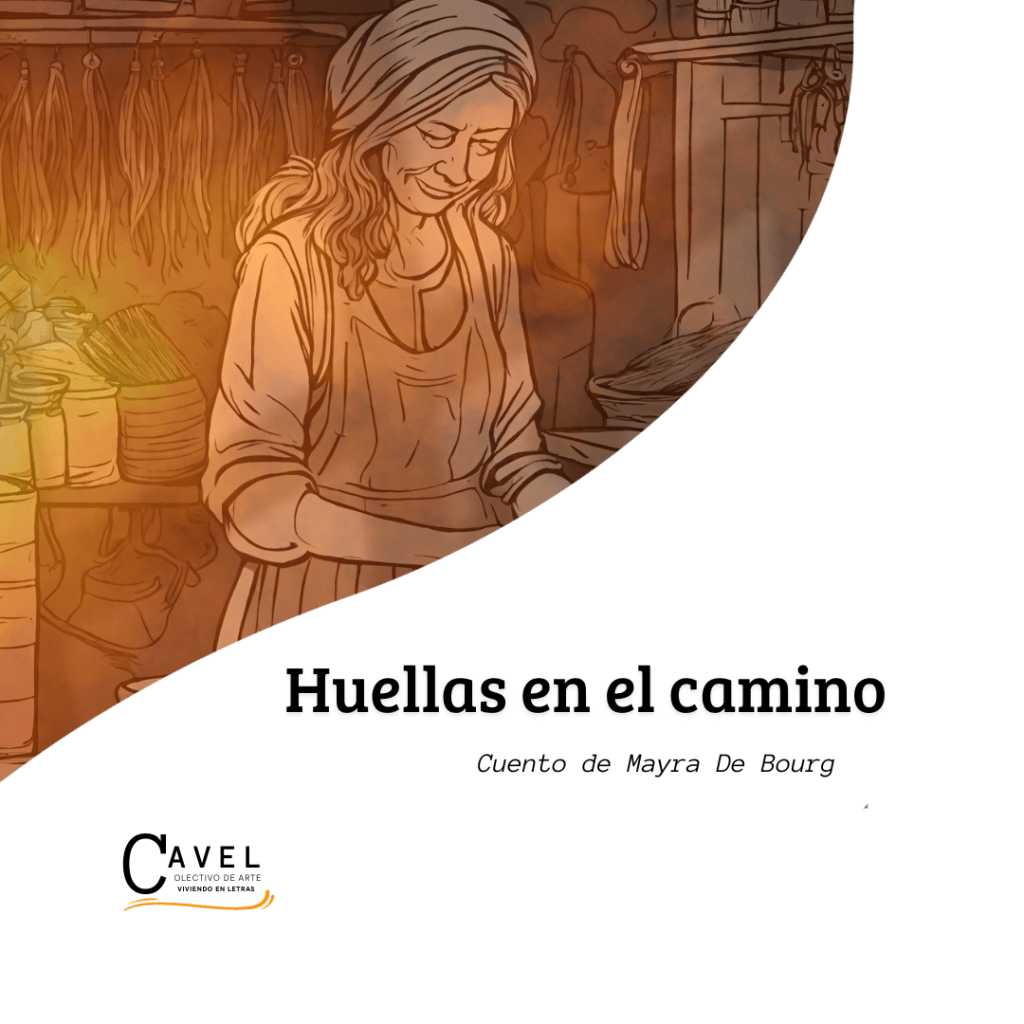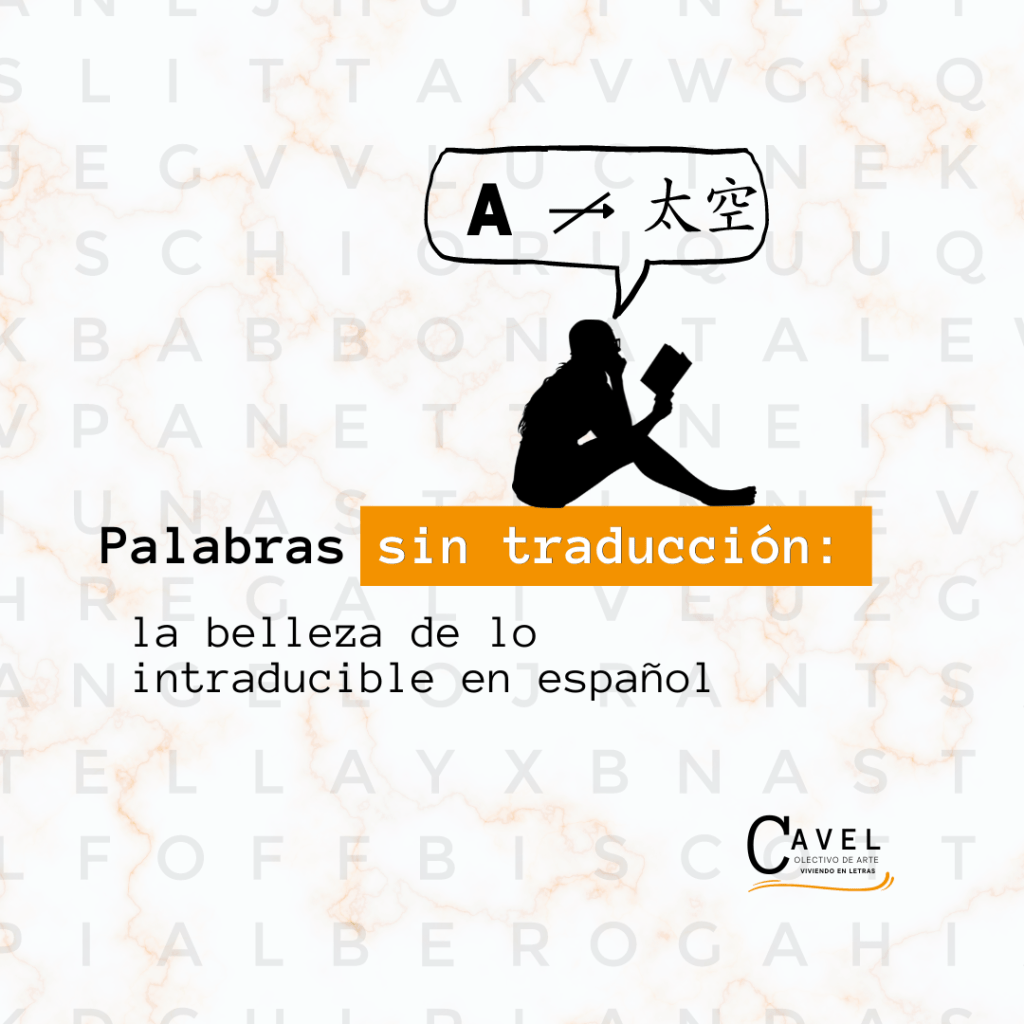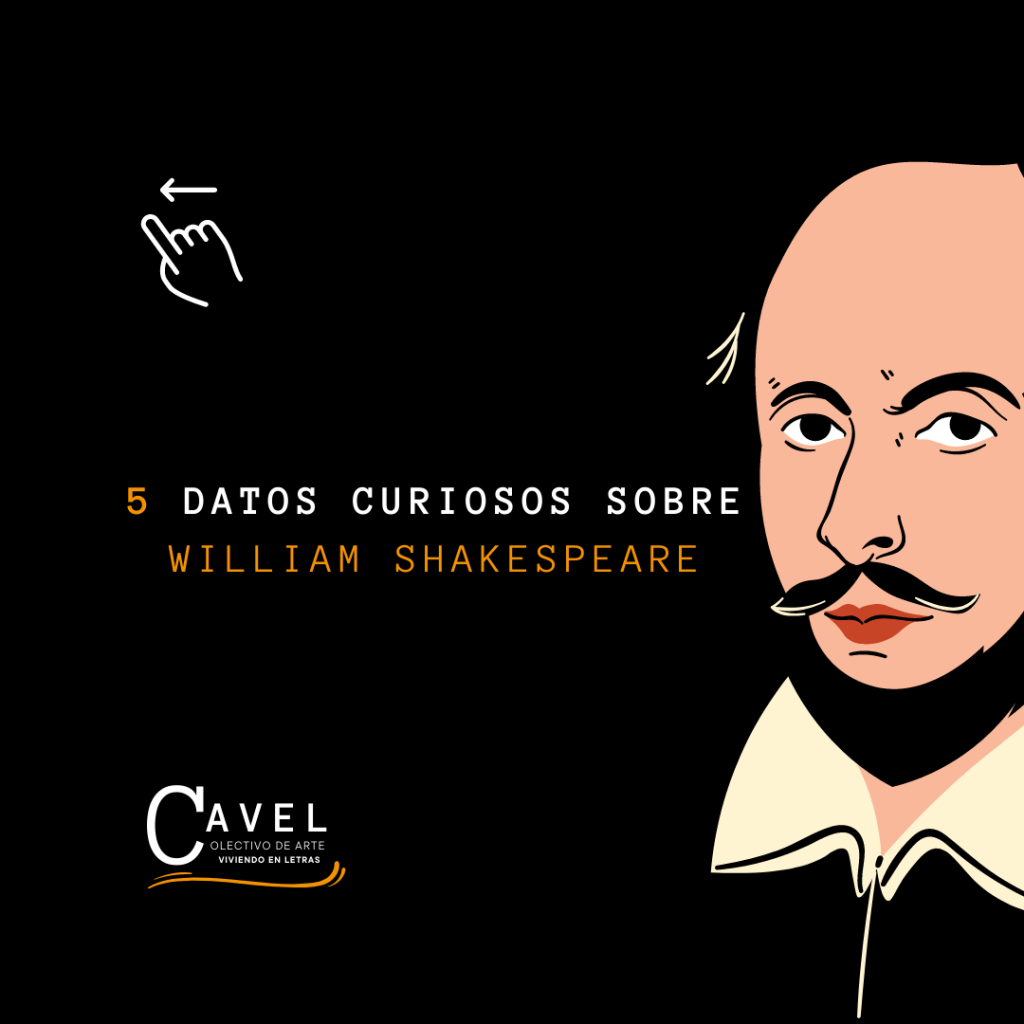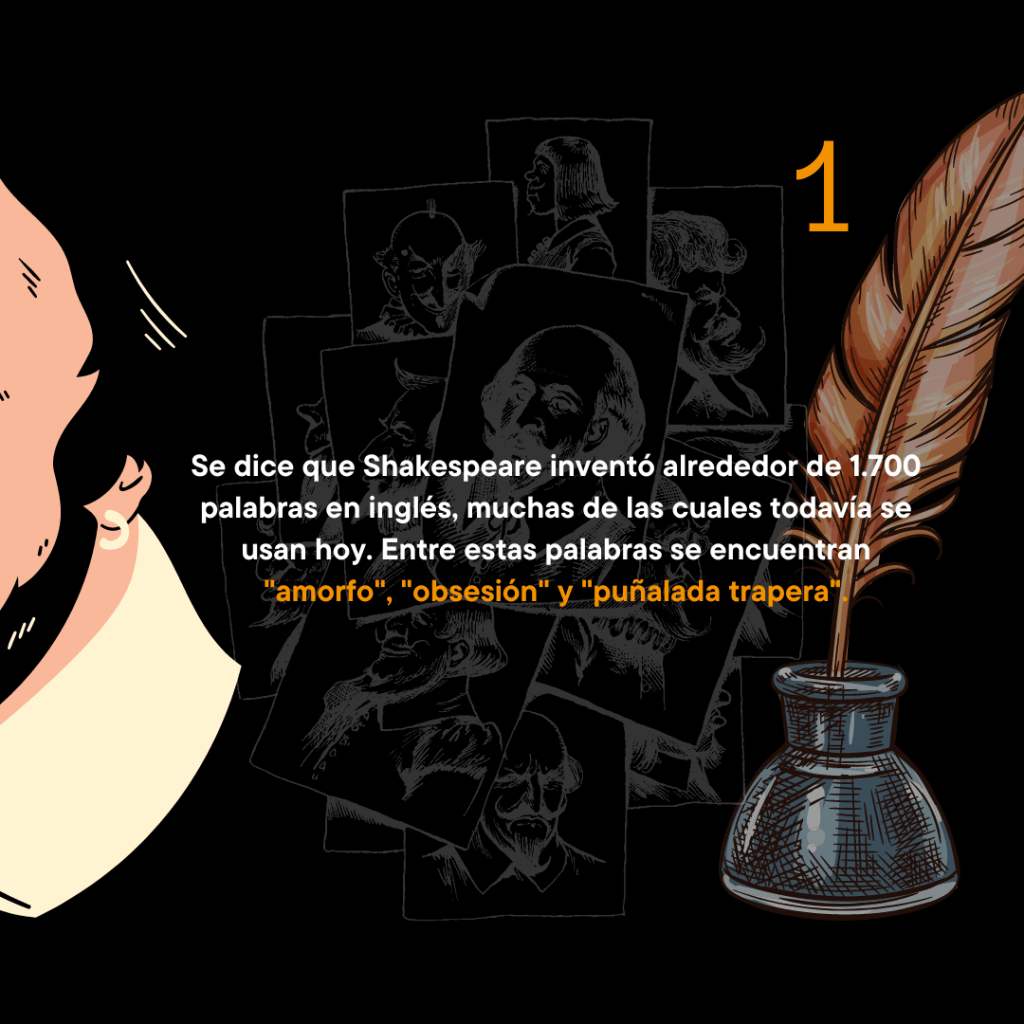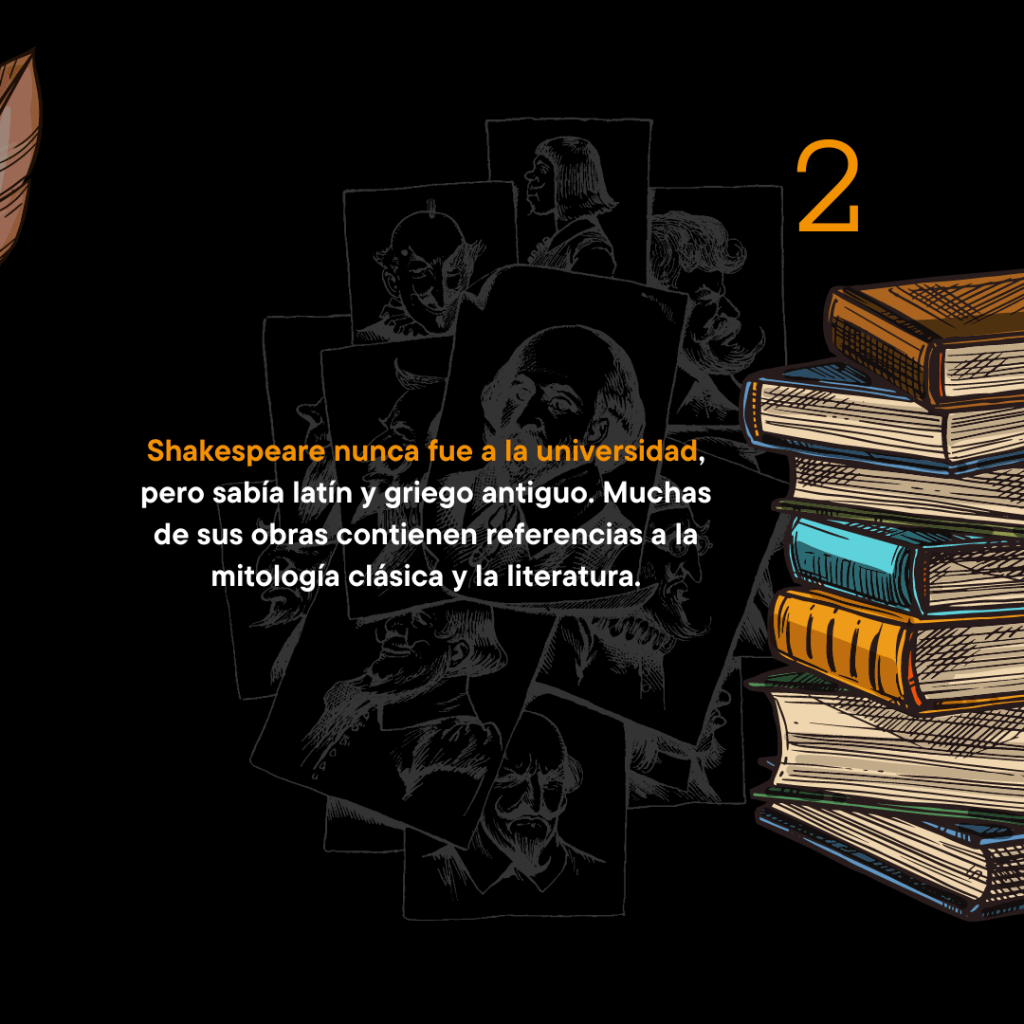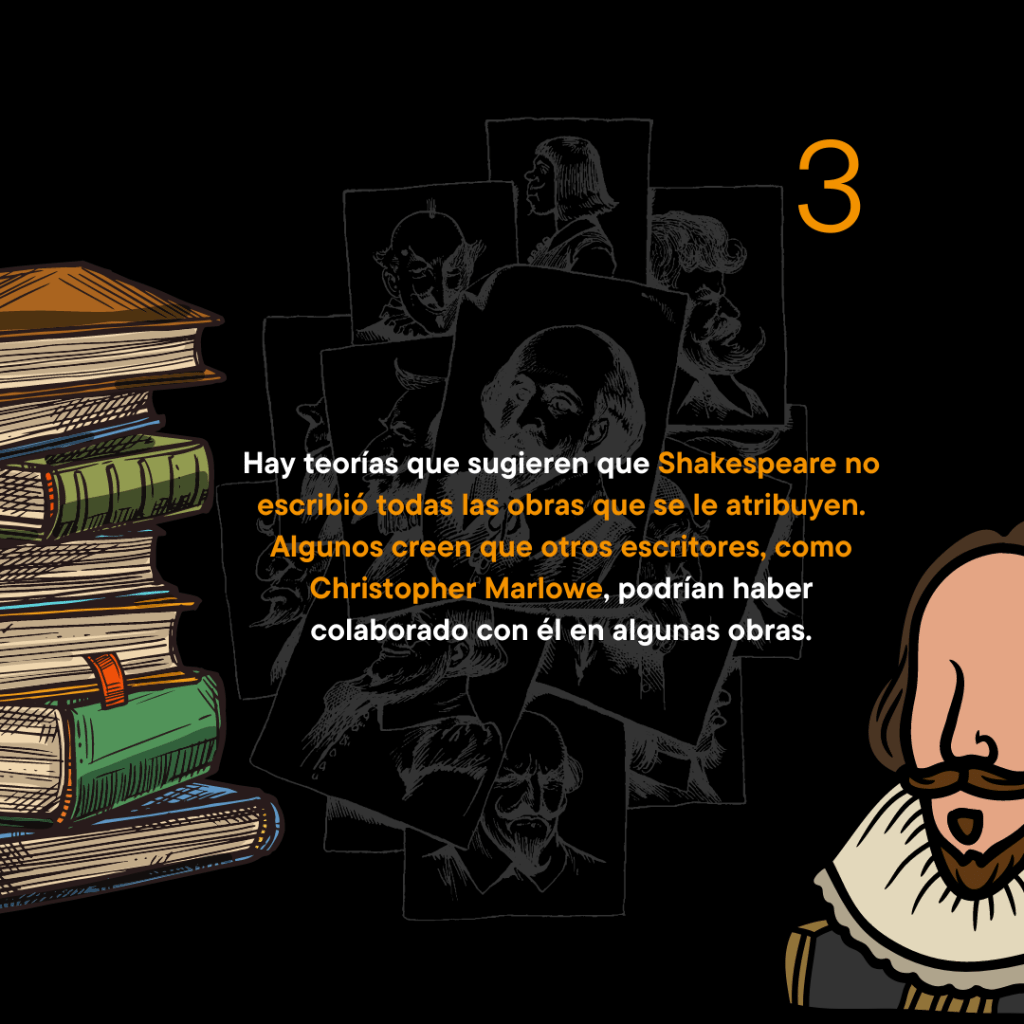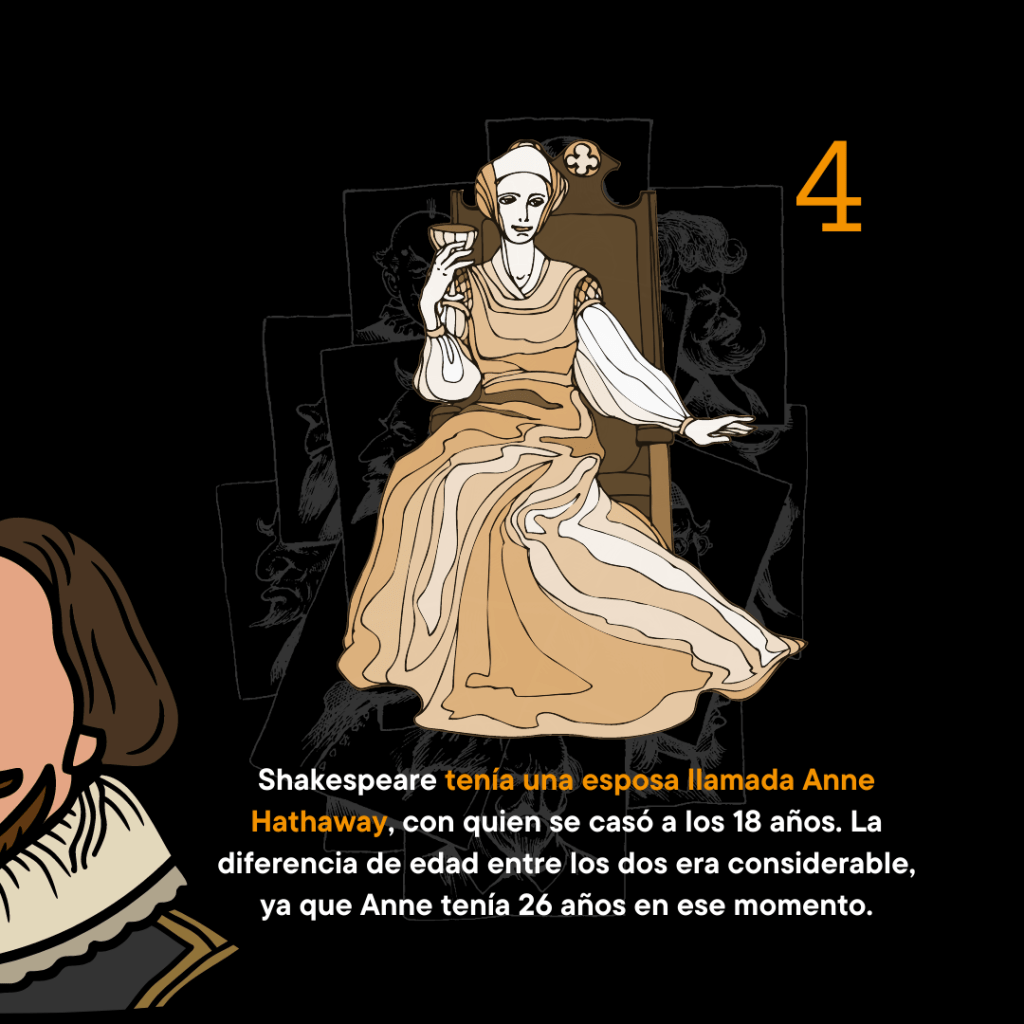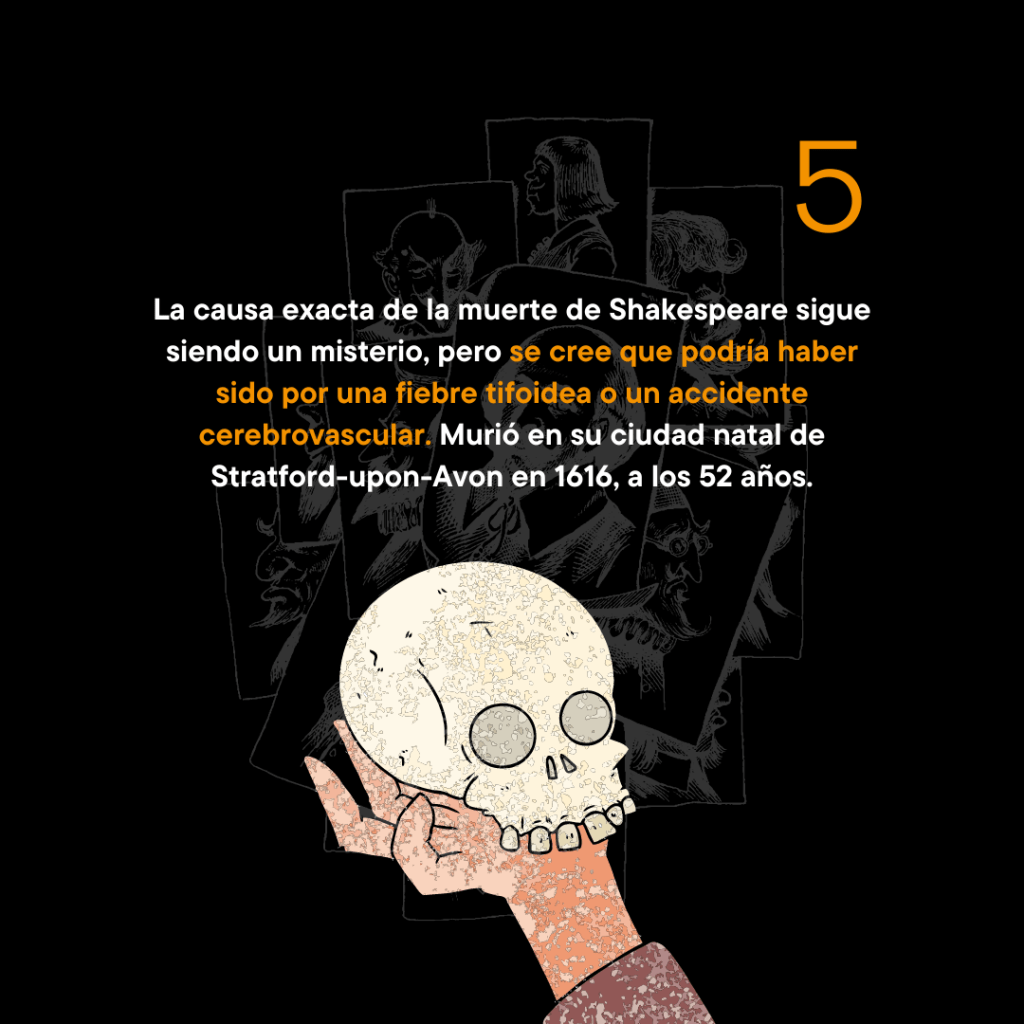Revisando los tantos relatos tomados de los registros policiales del pequeño pueblo donde crecí, di con una historia bastante interesante para contarles. A continuación el relato en primera persona.
“La vida era tranquila y predecible. Mi padre, Don Manuel, y yo trabajábamos en la funeraria familiar, un negocio que había pasado de generación en generación. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto hasta el día en que a mi teléfono celular llegó un mensaje de un número desconocido.
Dicho mensaje contenía una propuesta inusual: un comprador anónimo ofrecía una gran suma de dinero a cambio de un esqueleto humano completo. Al principio, mi padre y yo nos mostramos reacios, pero la tentación del dinero fácil era demasiado grande. Decidí aceptar la oferta a sus espaldas, pensando que sería un único negocio, y aunque pensaba retirarme luego de ese primer trabajo, decidí continuar con tan escalofriante labor para obtener un beneficio extra para mi bolsillo.
Por las noches, iba con un vehículo especialmente preparado para llevar los restos desenterrados a un albergue alejado de la ciudad donde meticulosamente, me dedicaba a limpiar cada hueso con especial dedicación para obtener una pieza atractiva a la vista de los potenciales compradores. Manos, pies, columnas vertebrales, y muchos cráneos fueron piezas de intercambio por cheques de hasta seis cifras fruto de mi oscuro y tenebroso emprendimiento. Pronto, más y más ofertas comenzaron a llegar, cada una más lucrativa que la anterior. Me vi envuelto en un oscuro mundo de tráfico de huesos humanos, utilizando mi conocimiento y el acceso 24/7 a los cementerios cercanos para satisfacer la creciente demanda.
Con el tiempo, me convertí en un hombre rico, pero a un alto costo. Cientos de pedidos unos más macabros que otros me dieron una buena posición económica en menos de lo que podía imaginar. Sin embargo, la culpa y el miedo comenzaron a consumir mi alma. Cada noche, los rostros de los muertos me visitaban en mis sueños, recordándome el precio de mi fortuna. Mi padre al enterarse de mi negocio, se distanció de mí, incapaz de soportar la carga moral de mis acciones.
Un día, recibí una oferta que no pude rechazar: un comprador estaba dispuesto a pagar una suma exorbitante por un cadáver muy específico. Debía ser el cuerpo sin vida de una joven que haya fallecido sin sufrir daño alguno. Esperé el tiempo necesario, revisando a diario la lista de la morgue del hospital para tener acceso a algún cadáver que cumpla con los parámetros de mi cliente. El día llegó. Una jovencita de unos 22 o 23 años había muerto de una extraña enfermedad, justo lo que estaba esperando. Sin embargo, este último negocio resultó ser una trampa. La policía, alertada por mis sospechosas actividades, me arrestó en el acto y sin tener la oportunidad de defenderme pasaría el resto de mis días encerrado en prisión.
En la cárcel, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre mis decisiones. Me di cuenta de que el dinero no podía comprar la paz ni borrar mis pecados. Pero algo más comenzó a suceder. Las noches en la celda se volvieron insoportables. Los rostros de los muertos ya no solo aparecían en mis sueños; ahora los veía en cada sombra, en cada rincón oscuro de mi celda. En medio del silencio, parecía escuchar las voces de los fallecidos retumbando en mi mente, reclamándome el por qué interrumpí su descanso eterno para enriquecerme a costa de profanar sus cuerpos.
Una noche, desperté con un frío sudor, sintiendo una presencia en la habitación. Al abrir los ojos, vi a un esqueleto completo, de pie al lado de mi cama. Sus huesos crujían de forma aterradora como ramas secas mientras se acercaba lentamente, acompañado del tétrico sonido de cadenas arrastrándose. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El esqueleto extendió su mano huesuda y, con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno, susurró: “Ahora, tú serás parte de mi colección”.
Desde ese momento, la celda del sepulturero quedó vacía. Los guardias cuentan que sólo encontraron un montón de huesos sobre el camastro que servía de cama, perfectamente ordenados, como si alguien los hubiera colocado allí con sumo cuidado. La leyenda del traficante de huesos se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a jugar con la muerte al comerciar con los restos de seres humanos que han pasado a mejor vida al fallecer.