Por J.G. Rivas
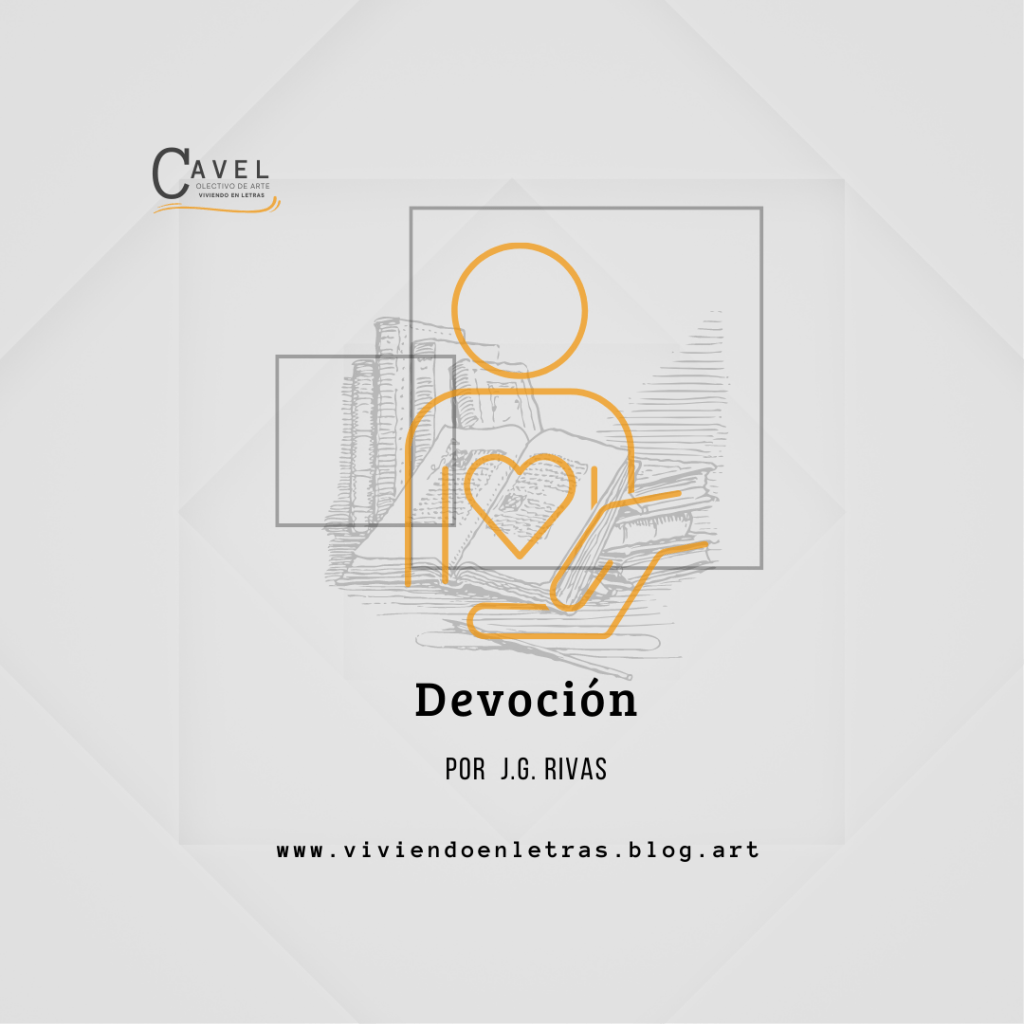
Nuevamente pasé una temporada en ese pueblecito de los Andes, donde, recordemos, fue el escenario del delirio y las locuras de Lucas, un hombre que vivía siendo víctima de las imágenes retorcidas y perturbaciones que creaba su propia mente en medio de la oscuridad de la noche y el frío gélido de las montañas, hasta que llegó su desdichado y trágico fin del cual me tocó ser inoportuno testigo. Durante esta nueva estancia, realicé una breve reseña de cómo era la vida en este lugar hace unos años atrás.
Al enterarse del motivo de mi visita al pueblo, varias personas me condujeron a una casita de bahareque y techo de teja donde Fernanda, una señora de avanzada edad de ojos azules, cabello blanco, grandes anteojos, sombrero y vestido, me recibió en su humilde y modesto hogar, al abrigo del frío, frente a la chimenea, al momento de entrar y sentarme a su lado. Recibí de sumo agrado una arepa de trigo recién hecha, un buen café y su respectiva ración de cuajada. Ella comenzó con su relato hablando sobre la pequeña escuela que tenía esta población, y aún más, al personaje encargado de impartir la tan necesaria educación a los niños en aquel tiempo.
Se trataba de don Sebastián García, quien fungía como maestro de escuela integral, quien tenía a su cargo, para aquellos años, un total de cuarenta alumnos de ambos sexos y edades diferentes. Enseñaba matemáticas básicas, moral y civismo, biología, ciencias sociales y humanidades, y el uso correcto del lenguaje y la comunicación, además de literatura. Todos los lunes llegaba a primera hora de la mañana, a lomo de su mula, cargada de libros y material educativo para la escuela tras unas cinco o seis horas de largo camino desde la ciudad y, luego de desayunar, se disponía a enseñar a los niños. Al final de cada jornada se hospedaba en la casona de don Pedro Moreno durante la semana. Llegaba el sábado, se levantaba de madrugada, preparaba su equipaje, se ponía su sombrero y su cobija, apeaba su mula, y se dirigía por el viejo camino real, a la ciudad donde le esperaba su hija, llamada Ana Emilia.
Resulta que don Sebastián había sido un hombre muy paciente, pero apasionado en su labor. Él enseñaba a sus alumnos de manera desinteresada, los padres de los niños a los cuales enseñaba, le proporcionaban entre todos una pequeña suma de dinero para poder costear el material educativo, además de rubros agrícolas para su propio sustento y el de su familia. Relataba Doña Fernanda que ella era alumna de don Sebastián y que, gracias a sus enseñanzas, ella pudo enseñar a sus padres a leer y escribir.
Todos los días, don Sebastián de manera abnegada, desinteresada y jovial, a las ocho de la mañana, tocaba la campana indicando el inicio de las clases. Los niños entraban a su salón, luego de entonar el Himno Nacional en el patio de la escuela, y cada mañana, revisaba los apuntes del día anterior de sus alumnos.
Mañana a mañana, día tras día, don Sebastián impartía sus lecciones a toda la “muchachera” que asistía a la casa de tapia y techo de carrizo y teja frente a la plaza del pueblo que fungía como improvisada aula de clases. Esta vivienda constaba de un gran patio central, a modo de zaguán, varias habitaciones pequeñas, y el salón además de una cocina y, alejada del lugar, un pozo séptico.
— Ah, me acuerdo cuando era escuelera, mi máma me embojotaba dos arepas con un pedacito de cuajada envuelta en frailejón que apañaba antes de prensar y ahumar los quesos, un pedazo de panela, y una pimpina chiquita con guarapo, eso me lo echaba a yo entre la marusa del avío, me terciaba la chispeadora y me iba piano piano con mi taita pa’ la escuela, él se iba al barbecho a fornalear y por el camino me dejaba con el maestro, a yo me gustaba ir, era muy juntera con Desideria, Epifania y con Juanita, y los chinos puro saboteando y no dejaban escuchar la clase, yo vinía y anotaba lo que decía el maestro, así juera en el puro piso me sentaba, pero lo que medio pude aprender lo aprendieron mis taitas, ya vieja les decía a los muchachitos míos que jueran pa’ la escuela, que eso sí es bonito porque se aprende mucho.— Era en parte lo que me decía doña Fernanda, con su parsimonia al narrar cada anécdota, mientras tanto hilaba un ovillo de lana para tejer.
Sumergido en el relato de la anciana, imaginaba las verdes montañas parameras con sus caminos de tierra, las grandes parcelas sembradas de papa y trigo, los hornos donde se cocían las tejas y ladrillos siendo sitio de reunión de la gente en las tardes y noches gélidas, el viento, el silencio y el frío en triunvirato siendo amos y señores del lugar y obviamente, los simpáticos niños del páramo corriendo a la cima del conocimiento y la cumbre del saber donde les esperaba puntualmente don Sebastián.
GLOSARIO:
Avío: Provisión de comida o merienda para llevar al trabajo, la escuela, etcétera.
Barbecho: Terreno donde se está cosechando algún rubro agrícola.
Chinos: Niños, muchachos. Se usa esta palabra en la zona de los Andes venezolanos y en algunos departamentos de Colombia.
Chispeadora: Ruana de lana que produce electricidad estática al usarla.
Embojotar: Envolver.
Escuelera: Alumna de alguna institución educativa.
Fornalear: Trabajar, forma vulgar de jornalear.
Guarapo: En la zona andina, se suele preparar una bebida caliente con agua y papelón, para combatir el frío o acompañar el desayuno o la cena.
Juera: Fuera, del verbo ir.
Marusa: Especie de bolso tejido o de tela. También se refiere al filtro de tela artesanal que se usa para colar el café.
Piano piano: Poco a poco, con calma.
Taita: En singular se refiere al padre de familia, en plural, a ambos padres.
Terciar: Ponerse alguna prenda de vestir o cargar algo sobre la espalda. Proviene de la acción de cargar un tercio o carga de leña.
Vinía: Venía
